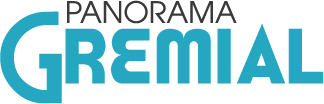Por Ana Natalucci, Investigadora Adjunta de CONICET. Directora del Grupo de Estudios sobre Participación y Movilización Política, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.
La democracia y la libertad sindical son temas en discusión desde hace varias décadas. Inicialmente la Central de los Trabajadores de Argentina (CTA) reclamó el otorgamiento de la personería como central sindical. En los últimos años, y luego de un proceso de transformación en el mundo obrero, se produjo una ampliación de esa discusión. Así el debate se desplazó desde las centrales a las bases, específicamente respecto del colectivo autorizado para ejercer la representación en los lugares de trabajo y la protección para los delegados que no pertenecen a la entidad con personería gremial. Asimismo, sectores sindicales inscriptos en la Confederación General del Trabajo (CGT) instalaron parcialmente el debate interno.
Paralelamente al proceso de los actores sociales, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se constituyeron en un factor decisivo para impulsar un debate ampliado.
El primer fallo data de noviembre de 2008 y refiere al artículo 41 de la ley Nº 23.551, que precisa las funciones de la representación sindical en la empresa. La declaración de su inconstitucionalidad implicaba la posibilidad de que los trabajadores pudieran disputar la representación sindical sin estar afiliados al sindicato con personería gremial. En diciembre de 2009, un segundo fallo declaraba la inconstitucionalidad del artículo 52, por el cual gozan de tutela gremial los delegados del sindicato con personería gremial. En este mismo sentido, en diciembre de 2012, otro fallo ratificó que los representantes pertenecientes a organizaciones sin personería gremial contaban con la protección tutelar, por lo que no pueden ser despedidos de forma discriminatoria. El último, de junio de 2013, permite que un sindicato con simple inscripción represente a trabajadores en igualdad de condiciones de uno con representación gremial. Es decir, todos los fallos implicaron poner en condiciones de igualdad a los sindicatos con personería gremial con aquellos simplemente inscriptos. En términos del estado de la discusión llevaron a cierta ampliación del objeto de la representación gremial y a quienes pueden ejercerla.
Por su parte los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco respecto de la causa “Orellano, Francisco Daniel c/ Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ juicio sumarísimo” emitieron una sentencia que, contrario al espíritu que había primado hasta ahora, restringe el debate y, sobre todo, las posibilidades de la democracia sindical. El fallo alude al ejercicio sobre el derecho de huelga, marcando que este puede ser ejercido por las asociaciones gremiales.
Algunas opiniones marcaron que se trata de una lectura parcial del artículo 14Bis según el cual los gremios pueden concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje y utilizar el derecho de huelga. En el párrafo inmediatamente anterior se sostiene que los trabajadores cuentan con el derecho de la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Lejos de las posiciones que ponen en duda la democracia sindical en el país, los sindicatos son actores que representan a los trabajadores ante la patronal y en pos de la defensa y/o conquista de sus derechos. Dicho esto, el fallo de la CSJN sorprende por su asincronía respecto del mundo del trabajo realmente existente.
Hay dos cuestiones que atender. Por un lado, no todos los son, pero ciertamente existen sindicatos empresarios -valga el oximoron- y otros con serias restricciones para la participación de los trabajadores más preocupados por congeniar con la patronal que en defender los derechos de los trabajadores. El fallo tal como está restringe las posibilidades de los trabajadores de participar de la vida interna más allá de lo que prevea la conducción sindical. Por otro, parece ignorar la heterogeneidad al interior del mundo del trabajo, donde existen nuevas ramas de actividad -que o bien no están encuadradas en ningún sindicato o lo están de modo compulsivo-, trabajadores que por sus condiciones de trabajo no pertenecen a un sindicato, por ejemplo los llamados tercerarizados o precarizados.
Algunas posiciones indican que este fallo constituye un guiño a las CGT en el marco de su proceso de unificación, sin embargo parecen ignorar los conflictos intersindicales por razones de encuadramiento que tensionaron las relaciones al interior de la Central.
Ahora bien, ¿qué tal si este fallo se erige como una continuidad de la propuesta del protocolo anti-piquete que había difundido el Ministerio de Seguridad de la Nación presidido por Patricia Bullrich? Es decir, este constituía una propuesta concreta para limitar el derecho de la acción beligerante específicamente los de peticionar a las autoridades, de libertad de expresión, derecho de reunión y el derecho de huelga bajo la premisa de la igualdad de derechos entre quienes se manifiestan y quienes quieren circular.
El fallo de la CSJN dice algo parecido cuando menciona que el derecho a huelga genera una tensión entre derechos que es de difícil armonización, por lo que es necesario condicionarlo y restringirlo. En este sentido exhibe un significativo anacronismo respecto de la concepción de las medidas de lucha, la organización colectiva al citar la Constituyente de 1957 respecto de cómo considerar la huelga.
Más allá de los detalles leguleyos, lo cierto es que tanto en este como en el protocolo antipiquete, el foco está puesto en una forma relativamente nueva de protesta social: la de la acción directa, surgida al calor del desacople entre las entidades de representación instituidas y los actores emergentes de la crisis política.
Así, en un evidente contexto de agudización del conflicto social, la heterogeneidad de los actores movilizados y la falta de respuesta o destiempo de las organizaciones sindicales implicadas, la respuesta de los poderes instituidos se orienta a la limitación y cercenamiento de las acciones de protesta. No es casual que en los últimos meses se hayan difundido rumores acerca de la reedición de la restricción al derecho a huelga impuesta oportunamente por el gobierno de Carlos Menem. Alguien debería decirles a las clases dominantes que las restricciones legales no funcionan cuando se trata de la movilización popular.